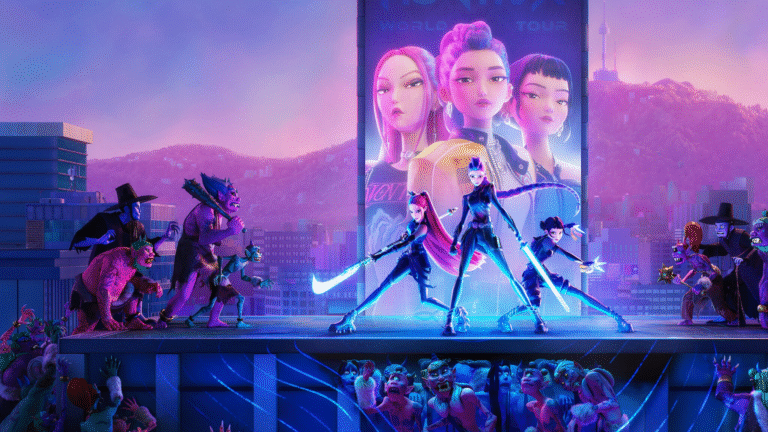El cine sobre la adolescencia está lleno de historias que parecen calcadas: problemas con los padres, primeros amores, inseguridad, rebeldía, fiestas, descubrimientos.
Y aunque muchas veces funcionan, otras tantas se sienten vacías, como si hablar de crecer fuera repetir la misma historia con otros rostros.
Pero Olmo, la nueva película de Fernando Eimbcke, se atreve a salir de esa fórmula. Y al hacerlo, se convierte en una de las propuestas mexicanas más humanas y conmovedoras del año.
No porque sea épica, ni grandilocuente. Al contrario. Olmo apuesta por lo mínimo: una casa, una familia, un solo día. Todo sucede en ese pequeño espacio, pero lo que ocurre ahí tiene un eco mucho más profundo.

Después de más de diez años sin dirigir, Eimbcke vuelve con una sensibilidad afinada, casi silenciosa. Su cine no grita. Observa. Acompaña. Y en ese acompañamiento, se cuela una historia que no trata solo sobre crecer, sino sobre cargar —a veces con gusto, a veces con cansancio— aquello que otros ya no pueden sostener.
La historia que no parece gran cosa… hasta que lo es
Olmo es un chico de 14 años que vive con su familia en Estados Unidos. Su padre, enfermo de esclerosis múltiple, ya no puede moverse. Su madre trabaja turnos dobles para poder pagar las cuentas. Y él, junto a su hermana, intenta vivir la adolescencia mientras la rutina familiar se desmorona un poco más cada día.
Ese día, el que narra la película, parece uno más. Pero no lo es. Su madre debe irse a trabajar de urgencia y Olmo se queda solo a cargo del padre. Justo el día en que su vecina —la que le gusta— le propone ir a una fiesta. ¿Qué hace uno cuando tiene 14 años y quiere vivir pero también tiene responsabilidades que pesan como si tuviera 40?
Olmo no da respuestas fáciles, ni se mete en discursos. Simplemente, muestra. Y ahí está su fuerza.
Un cine que no tiene prisa
La película se toma su tiempo. No busca emociones inmediatas ni escenas que impresionen. No hay música dramática para remarcar lo que ya se siente. Y sin embargo, cada gesto, cada pausa, cada silencio, tiene peso.
Eimbcke no hace un retrato trágico de la enfermedad, ni de la pobreza, ni de la adolescencia. Todo eso está ahí, sí, pero contado con una delicadeza rara. Con empatía. Como si supiera que a veces lo más importante no necesita ser explicado, solo mostrado.
Cuidar no es ser adulto
Uno de los temas más poderosos de la película es el cuidado. Pero no como se suele mostrar: no como sacrificio, ni como “madurez” forzada. Aquí, cuidar es otra cosa. Es darse cuenta de que uno también fue cuidado. Que estamos aquí gracias a eso. Y que a veces el amor no se dice, se hace. Aunque duela, aunque fastidie, aunque uno preferiría estar en otro lado.
Y eso no solo lo aprende Olmo. Lo entendemos todos.
Personajes que se sienten reales
El elenco ayuda a que todo funcione. Aivan Uttapa, en el rol principal, transmite mucho sin decir demasiado. Gustavo Sánchez Parra y Andrea Suárez Paz dan vida a los padres con honestidad, sin dramatismos innecesarios. Y Daniel Olmedo, como el amigo fiel y divertido, aporta la dosis justa de ternura y humor.
Pero más allá de las actuaciones, lo que hace especial a estos personajes es que parecen vivir más allá de la película. No están ahí solo para mover la trama: tienen historia, contradicciones, matices. Como la vida misma.
En vez de buscar moralejas, Olmo ofrece humanidad
Olmo no trata de aleccionar, ni de “representar” a una generación. No tiene grandes frases para subrayar en una libreta. Lo que tiene es una sensibilidad única para mirar una etapa de la vida desde otro ángulo: no como el lugar donde todo se descubre, sino donde todo empieza a pesar.
Y aun así, no es una película triste. Es dulce. Divertida, por momentos. Luminosa, a pesar de todo. Porque crecer, como nos recuerda esta historia, no se trata de dejar de ser niño, sino de empezar a ver el mundo con otros ojos.